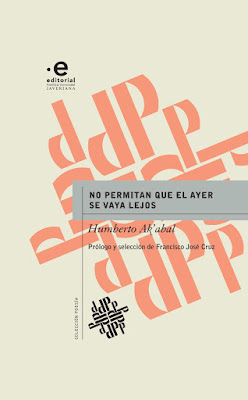Cuando leí, hace casi dos
décadas, unos pocos poemas de Humberto Ak’abal –muy breves– en un número de la Revista
Casa Silva, no sospeché, ni por
asomo, que eran en realidad autotraducciones del maya k’iche’ ni que adquirían
su cabal sentido en el conjunto de una obra arraigada con tenaz ahínco en los
mitos y tradiciones de su cultura indígena, al punto de convertirse –pese a su
delicada intimidad– en la voz y la memoria de un pueblo zarandeado por los
violentos vientos de incesantes avatares históricos. Sin embargo, no debemos
confundir la condición étnica de Humberto Ak’abal –como por desgracia le sucede
a una parte de la crítica– con los valores estéticos de su escritura. Aquella
nos interesa solo en la medida en que nutre el lenguaje y los temas más propios
de este genuino poeta de dos lenguas y un mundo. La sutileza y deliberada
ingenuidad que encontré entonces en esos poemas me animaron a buscar de
inmediato a su autor y, tras familiarizarme con su creación poética, proponerle
una antología de su obra en la colección de libros de la revista carmonense Palimpsesto,
que yo mismo llevaría a cabo en el año 2000.
Mientras la elaboraba, me daba cuenta de
que estaba entrando en un mundo tan personal como intransferible, hecho de esas
recurrentes correspondencias que urden la coherencia interna de toda obra
auténtica. La antología me confirmó que la fidelidad del poeta guatemalteco a
sus registros formales y temáticos es tal que, a diferencia de esos autores que
necesitan crear un clima distinto en cada libro, los suyos conforman uno solo,
cuyo despliegue es hacia dentro y no hacia adelante, como reflejo de su noción
circular de la existencia. Sin embargo, al entreverar la sencillez del tono
conversacional con el más depurado lirismo, la gama de matices de esos
registros ―que van del amago humorístico al sentencioso, pasando por el detalle
descriptivo y el diálogo directo― lo salvan, sin romper la unidad de fondo, de
la monotonía o el estancamiento.
La condición bilingüe de Ak’abal no se
queda en el hecho de que él mismo traduce sus poemas, sino que determina la
perspectiva desde donde los escribe. Poemas como «Sombras» o «Rija―La casa» no
tendrían sentido en su lengua materna: se atienen a una fórmula verbal híbrida,
donde la intención didáctica se convierte también en un recurso estético para
dar a conocer, a quienes no pertenecemos a la cultura maya, el espíritu de
imbricación del k’iche’ con los seres naturales, elementos y ámbitos
cotidianos:
Sombras
La sombra de una casa,
de un árbol,
de un muro
o de una roca…,
en nuestra lengua se dice mu’j
La sombra de uno
se llama nonoch’,
es la compañera,
la que uno trae cuando nace
y la que se lleva cuando muere
Toda la poesía de Ak’abal, de un modo más
o menos soterrado, guarda este afán pedagógico y supone, en primera instancia,
un tapiz de personajes, costumbres y creencias tan verazmente tejido, que lo
que pudiera parecernos incluso mera superstición, lo aceptamos como signo
primordial, heredado de una larga experiencia de esa realidad que el poeta
recuerda o vive. Una realidad imbuida de una dimensión sagrada en la que, según sus palabras, «todo
tiene habla»[1] y los seres animados e inanimados
encuentran su sentido, adverso o favorable,
dentro del flujo temporal que comunica al pasado, al presente y al futuro
entre sí, en una cosmovisión llena de señales.
La autenticidad de estos poemas nace, en
gran medida, de la actitud comprensiva y entrañable ―pero no complaciente― con
que Ak’abal se refiere a cualquier aspecto de su entorno y, en consecuencia, de
la falta de conclusiones o afirmaciones tajantes ―salvo salpicados poemas de
corte aforístico o denuncia social― que pudieran llevarlo al pintoresquismo o,
peor aún, al exotismo de cartón piedra. Ak’abal casi nunca opina: presenta
hechos, situaciones, sensaciones y personajes, dejando el silencio justo para
que lo no dicho flote en lo dicho como un temblor sobreentendido y sugerente.
Es este despojamiento el que le da a su poesía su carácter íntimo e individual.
El poeta habla, en última instancia, de su mundo para reconocerse y, a través
de esos hábitos y vestigios ancestrales, hacernos sentir su inquietud y las
incertidumbres de su propia vida. Así sucede en poemas como «Viento de hielo» o
«La cuerda del silencio», donde los espantos ―suerte de indicios premonitorios,
presencias intuidas o enmascaradas, a la vez físicas e imaginarias― son, en
palabras de Ak’abal, «maneras de comprender lo inexplicable con su contexto de
símbolos»[2].
Los espantos suspenden de súbito el curso normal de las cosas hasta recoger,
con la fuerza de una imagen elemental, la inocencia primigenia del miedo. Esta
misma inocencia ―que es simple reconocimiento del misterio de todo― hace de su
poesía un modo acogedor de estar en el mundo, sin imponerse a nada.
La onomatopeya cumple una función central
en la obra de Ak’abal porque le permite oír a los seres y a las cosas y, por
tanto, entenderlos y atenderlos. La onomatopeya nunca es aquí gratuita: se
integra en el fraseo de un poema para completar su significado, no para
reiterarlo, añadiendo una sensación física que el nivel semántico no alcanza a
transmitir, como por ejemplo en la canción de cuna «Kitanatana»:
Kitanatana, kitanatana, kitanatana;
nuyuj, nuyuj, nuyuj;
dormite, mijito, dormite.
Kitanatana, kitanatana, kitanatana;
dormite, dormite.
Si llorás
se van a despertar
los pajaritos
y ellos de noche no cantan.
Kitanatana, kitanatana, kitanatana;
nuyuj, nuyuj,
nuyuj...
La máxima expresión de este
recurso aparece en «Cantos de pájaros» o en «Voces del agua», poemas sostenidos
enteramente por la regular repetición de grupos silábicos para recrear, en el
primero, el concierto polifónico de las aves y, en el segundo, la variada gama
de sonidos de la lluvia, del río, del estanque, o de la charca. Sonido y
sentido, pues, como aspiraba Valéry, se funden. Ak’abal no nos cuenta qué dicen
las cosas: nos las pone al oído, y quizá los poemas onomatopéyicos ―que logran
su plena belleza cuando el poeta los recita en público con una suave entonación
salmódica― supongan la total decantación de su espíritu animista.
Esta riqueza espiritual no excluye la
conciencia de la pobreza material. Ambas constituyen las dos caras de una
moneda, cuyo borde sería la forma breve de casi todos estos poemas. La brevedad
casa tanto con el silencio contemplativo o el sentimiento más delicado, como
con la evidencia de la precariedad, donde una imagen, en ambos casos, basta
para decirlo todo, sin insistencia alguna. Por ejemplo, «La luna en el agua» se
acerca a la inasible fulguración de un haiku:
No era bella,
pero la sentía en mí
como la luna en el agua
mientras que «Solot», a la áspera
intemperie de una copla flamenca:
Yo me peinaba con un peine
hecho con un manojo de
raíces
de un arbusto llamado solot,
mi espejo era un charco
color de lodo.
Este mismo don de la brevedad ―que calla
más que afirma, que muestra más que insiste― lo posee, a pesar de su inusual
extensión en esta escritura, «La carta», cuyas dotes narrativas apuntan a la
dramática indefensión de algunos relatos de Humberto Ak’abal, ya implícitas en
muchos de sus poemas más cortos como «El pedidor», «La muñeca de paja», «El
puente» o «Mi vecino», no exentos de un incipiente desarrollo argumental.
La brevedad y la ingenuidad dan a estos versos
un aire de apuntes sin pretensiones, como salidos de un tirón. Sin embargo, una
y otra son el resultado de un orden expositivo que reparte, con audacia técnica,
los elementos formales y temáticos que conviene resaltar, en cada momento, para
no caer en lo anecdótico. De ahí, la tendencia al equilibrio estrófico y la
sensación de no estar leyendo unos poemas traducidos, unos poemas que nacen,
según el poeta maya, de «la mirada de un niño en las palabras de un hombre»[3].
En definitiva, la poesía de Ak’abal,
mediante expresiones orales de su pueblo y las bien dosificadas repeticiones,
echa sus raíces tanto en el canto como en el cuento, hasta enlazarlos en una
suerte de sortilegio en que el nostálgico presente convoca al armonioso pasado
de sus ancestros con tal fuerza revitalizadora que todo parece estar aún en su
sitio, aunque el tiempo de hoy sea otro, descreído y corrupto. De ahí que, en
«El juramento», escuchemos esta súplica de sus mayores a los dioses:
No permitan que el ayer
se vaya lejos.
Carmona, septiembre de 2018
[1] «A
un lado del camino», incluido en Todo
tiene habla, antología poética de Humberto Ak’abal (col. Palimpsesto,
Carmona, 2000).
[2]
«El otro que está allí», epílogo a El
pájaro encadenado de Humberto Ak’abal (Talleres K'ururup, Guatemala, 2010).
[3]
«Un fuego que se quema a sí mismo» (Palimpsesto nº 21, Carmona, 2006).
Publicado en Sibila, revista de arte, música y literatura nº 59 (Sevilla, octubre, 2019) y recogido como prólogo en No permitan que el ayer se vaya lejos de Humberto Ak'abal (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2019).