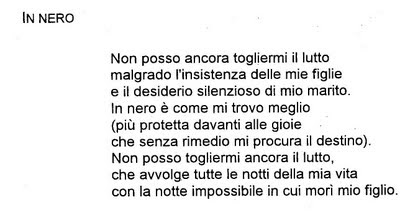De izqda. a dcha., Valerio Nardoni, Francisco José Cruz, Martha L. Canfield y Gaetano Chiappini.
De izqda. a dcha., Valerio Nardoni, Francisco José Cruz, Martha L. Canfield y Gaetano Chiappini.







UN SALUDO FLORENTINO PARA FRANCISCO JOSÉ CRUZ por Gaetano Chiappini
Dice un gran poeta italiano del siglo pasado, Vincenzo Cardarelli, “la vita io l’ho castigata vivendola” –la traducción es quizá comprensible u probable: “a la vida yo la he castigado viviéndola”–, es éste un llamamiento decisivamente vitalista –teniendo en cuenta para la poesía de Cruz toda una serie de figuras simbólicas claras como en la “Danza de la Muerte”, en Villon, Quevedo, el Góngora clásico antes de las Soledades, hasta Rimbaud– y a este verso de Cardarelli se le puede tomar como el lema principal de esta poesía fuerte y fieramente humana de Cruz. Especialmente si sus poemas los leemos mirando el último verso de este poemario, que da también el título al entero libro: “hasta el último hueso”. Creemos que el llamamiento del poeta vale para inducirnos a vivir toda la vida y a vivir toda la muerte, a morir toda la vida y a morir toda la muerte. Esto para no dejar nada fuera del tiempo que nos es concedido, para no esquivar nada, y más bien quemar completamente nuestra propia historia y nuestro propio destino. Naturalmente, todo se configura como un difícil equilibrio del día y del tiempo, que es funámbulo como lo es el hombre (por supuesto lo es el poeta). Un funámbulo que noche y día se agarra hasta que puede a los cordeles sobre los cuales se mueve y se rije su máquina humana, no sólo su cuerpo –lo que sería más fácil y más cómodo–, sino su alma, el gusto amargo de su verdad, de su fe, sus miedos, su coraje y valor, sus creencias, sus pensamientos… etc. Todo su ser.
El equilibrio coincide con el saber o el no saber, pero sí se sostiene sobre la existencia de los hechos, tristes o alegres o también indiferentes –de alegre hay muy poco en realidad–. Hasta cuando manden las cosas (y también las personas), pero las Dinge son las que más pueden, puesto que son ellas que obligan más, que empujan más, como en Rilke casi obsesionado, para que el hombre se coloque frente a ellas y viva exactamente y muera cada día. Es ésta la verdadera realidad, la verdadera cadena que nos ata a nuestro destino.
Y el poeta se pone en este derrotero con sus poemas duramente vinculados a los hechos, a las situaciones, casi sin dejar espacio al sentimiento, o más bien únicamente al estupor, que es la virtud más propicia a la poesía y nos entrega el significado más trascendental, de nuestro vivir, pensar, quizá, soñar. El poeta, pues, se sitúa delante de los hechos y también de las palabras, suyas y ajenas –la madre, la hija, el padre…–, se ayuda con la imaginación, y sus personajes pierden o adquieren más consistencia plástica sin distracciones, estando el mismo poeta todo concentrado en la situación imaginada, haciéndola hablar, decirse, revelar con el solo medio del estar, que revela el ser de las cosas y personas que tratamos. Es, en efecto, un diálogo de fantasmas sin colores, diríamos de almas, porque es un diálogo discreto –como el de las almas del purgatorio de Dante, más bien sombras sutiles, casi imperceptibles–. Los acontecimientos, las cosas, las personas enfermas o que se van a morir hablan en cuanto tales y se revelan no en su apariencia, sino en su existencia, porque existen, sólo porque acontecen, porque existen, justamente, porque se viven y se mueren. Así los hechos son igualmente puros, desnudos en su esquema natural, y agotan su realidad en ese hacerse propio: como un desfile cósmico que el poeta trata de ahondar en su imaginación igualmente natural de buscar lo propio, y el más allá, digamos la lectura de su manifestarse. Es justamente allí donde el poeta voyant descubre “la claridad oculta de las cosas”, el tejido de la verdad que proporciona la interpretación y garantiza el significado de cada movimiento del vivir y del morir cotidiano. Así los poemas son más bien iluminaciones poéticas, porque no solamente se meten con los hechos que se pasan en el espacio poético, sino que amplían el espacio poético hacia su propia inminencia. Es decir que el poeta, con tal de que tenga una luz de imaginación, sabe no sólo lo que pasa sino lo que va a pasar, que ya se sabe que pasará. La imaginación precede el tiempo de la vida y antevé su fin, la muerte que está en la vida. Y no porque abstractamente sabe que la muerte existe y es para todos y, ay de mí, que eso funciona inexorablemente, sino porque se percibe de antemano, como ya inscrito en los mismos hechos que el poeta analiza con la palabra. Y le da la forma exacta no como una profecía, sino como algo que los hechos prevén, porque dicha forma coincide ni más ni menos con su propia ley oculta. La muerte es “la claridad oculta de las cosas”.
Si este es el punto de observación poético, es decir que el poeta lee más allá de las cosas, acciones, personas, significa que toda la realidad se debe colocar en una zona de frontera, como detrás de un cristal cernudiano, por medio del cual mirar desde dentro hacia fuera y al revés. Naturalmente, estando el tiempo en una postura de mando, puerta, orilla, cuerpo, materia, bulto de Aleixandre, etc., todos que vayan por la “ingens sylva” viquiana, viviendo cada uno a su manera “hacia un esbelto destino”. Que todo vaya, vuelva, esté en su sitio, que es el problema poético-esencial de un relevante poeta uruguayo de hoy como Jorge Arbeleche, en ese circo que es el mundo y terriblemente sin fuga, aunque sólo sea un astronave que no se sabe adónde nos lleva ni siquiera si en una condición de libertad. Pero el poeta está convencido de que a Dios no le interesa que entendamos sus obras y ¿qué más entonces nos queda, pues, sino el tedio o el sueño, el miedo o el horror? Con todo eso insiste con razón el poeta en afirmar “los huesos al borde del destino”. Y hasta el último hueso se ha de avanzar y resistir. También transformando hasta que más no se pueda los objetos en recuerdos, las voces sin retorno en palabras, como los juguetes sin niños que esperan en su cuarto que vuelvan los que jugaban, fantasmas que viven en la ausencia de ellos mismos, en el perfil imprevisto de un espejo, de una mirada que restituya su sombra, perdida en el silencio o en la duda. No se debieran dejar de un lado los juguetes que gozan con nuestra sorpresa. El poeta confía mucho en las cosas, quiere que ellas los acompañen, sigan siendo su felicidad de memoria en el mismo sitio, en el mismo durable sentimiento. Es el vivir hasta el último hueso, aunque la corriente intente arrastrarlo, sacarlo de su familiaridad, quitarle su “para siempre”, quebrarle su espera.
Y despacito se hace uno su muerte, pierde el contacto con las cosas, se rinde, mientras los otros, del momento no partícipes de esta lucha nuestra, reanudan tranquilos su vida. El poeta sabe y percibe todo esto, antes bien acompaña al lector –y a sí mismo– en los varios caminos por las necrópolis, por las montañas en cuyas cimas hurguen los pájaros, pero que son montañas de fósiles, sin remedio. E, insistimos, sabe muy bien el poeta todo eso, ¿cómo lo sabe? porque conoce la verdad del hombre, porque cuando se le presenta un hombre con su vida, con sus hechos el poeta va más allá del puro hecho, lo trasciende en su futuro hasta el último hueso. Porque nada es eterno, aunque lo parezca, porque por detrás está sólo lo vacío, la camisa que no volverá a tener al cuerpo que se la ponía. Es la poesía humanísima del poeta Cruz, una poesía a la misma distancia de la vida y de la muerte, no demasiado memoria ni demasiado presagio, con miedo pero también con sentido de verdad. Y con esto nos hace participar el poeta muy profundamente en sus temores, aunque él vaya diciéndonos que si queremos a esta esperanza –no recuerdo si sale esta palabra alguna vez– hay que conquistarla, a costa, ya lo hemos dicho, de mucho vivir y mucho morir hasta el último hueso. Dormir es posible y aceptable, no morir, porque para morir hay tiempo, y no es culpa del tiempo si la “muerte se salga al fin con la suya”. Y salen aquí las últimas palabras clave: “tenaces esperanzas”, aunque puedan ser imposibles. Pero sin que esto vaya contra el empeño total y de siempre: vivir la vida hasta el último hueso para no dejar vacía esa misma esperanza del hombre. Por otra parte, ha dicho el poeta italiano Ungaretti: “la morte si sconta vivendo” (digamos, “la muerte se paga viviendo”). Y nosotros estamos contigo, amigo poeta Cruz, hasta el último hueso. Y ¡gracias por todo!
Dice un gran poeta italiano del siglo pasado, Vincenzo Cardarelli, “la vita io l’ho castigata vivendola” –la traducción es quizá comprensible u probable: “a la vida yo la he castigado viviéndola”–, es éste un llamamiento decisivamente vitalista –teniendo en cuenta para la poesía de Cruz toda una serie de figuras simbólicas claras como en la “Danza de la Muerte”, en Villon, Quevedo, el Góngora clásico antes de las Soledades, hasta Rimbaud– y a este verso de Cardarelli se le puede tomar como el lema principal de esta poesía fuerte y fieramente humana de Cruz. Especialmente si sus poemas los leemos mirando el último verso de este poemario, que da también el título al entero libro: “hasta el último hueso”. Creemos que el llamamiento del poeta vale para inducirnos a vivir toda la vida y a vivir toda la muerte, a morir toda la vida y a morir toda la muerte. Esto para no dejar nada fuera del tiempo que nos es concedido, para no esquivar nada, y más bien quemar completamente nuestra propia historia y nuestro propio destino. Naturalmente, todo se configura como un difícil equilibrio del día y del tiempo, que es funámbulo como lo es el hombre (por supuesto lo es el poeta). Un funámbulo que noche y día se agarra hasta que puede a los cordeles sobre los cuales se mueve y se rije su máquina humana, no sólo su cuerpo –lo que sería más fácil y más cómodo–, sino su alma, el gusto amargo de su verdad, de su fe, sus miedos, su coraje y valor, sus creencias, sus pensamientos… etc. Todo su ser.
El equilibrio coincide con el saber o el no saber, pero sí se sostiene sobre la existencia de los hechos, tristes o alegres o también indiferentes –de alegre hay muy poco en realidad–. Hasta cuando manden las cosas (y también las personas), pero las Dinge son las que más pueden, puesto que son ellas que obligan más, que empujan más, como en Rilke casi obsesionado, para que el hombre se coloque frente a ellas y viva exactamente y muera cada día. Es ésta la verdadera realidad, la verdadera cadena que nos ata a nuestro destino.
Y el poeta se pone en este derrotero con sus poemas duramente vinculados a los hechos, a las situaciones, casi sin dejar espacio al sentimiento, o más bien únicamente al estupor, que es la virtud más propicia a la poesía y nos entrega el significado más trascendental, de nuestro vivir, pensar, quizá, soñar. El poeta, pues, se sitúa delante de los hechos y también de las palabras, suyas y ajenas –la madre, la hija, el padre…–, se ayuda con la imaginación, y sus personajes pierden o adquieren más consistencia plástica sin distracciones, estando el mismo poeta todo concentrado en la situación imaginada, haciéndola hablar, decirse, revelar con el solo medio del estar, que revela el ser de las cosas y personas que tratamos. Es, en efecto, un diálogo de fantasmas sin colores, diríamos de almas, porque es un diálogo discreto –como el de las almas del purgatorio de Dante, más bien sombras sutiles, casi imperceptibles–. Los acontecimientos, las cosas, las personas enfermas o que se van a morir hablan en cuanto tales y se revelan no en su apariencia, sino en su existencia, porque existen, sólo porque acontecen, porque existen, justamente, porque se viven y se mueren. Así los hechos son igualmente puros, desnudos en su esquema natural, y agotan su realidad en ese hacerse propio: como un desfile cósmico que el poeta trata de ahondar en su imaginación igualmente natural de buscar lo propio, y el más allá, digamos la lectura de su manifestarse. Es justamente allí donde el poeta voyant descubre “la claridad oculta de las cosas”, el tejido de la verdad que proporciona la interpretación y garantiza el significado de cada movimiento del vivir y del morir cotidiano. Así los poemas son más bien iluminaciones poéticas, porque no solamente se meten con los hechos que se pasan en el espacio poético, sino que amplían el espacio poético hacia su propia inminencia. Es decir que el poeta, con tal de que tenga una luz de imaginación, sabe no sólo lo que pasa sino lo que va a pasar, que ya se sabe que pasará. La imaginación precede el tiempo de la vida y antevé su fin, la muerte que está en la vida. Y no porque abstractamente sabe que la muerte existe y es para todos y, ay de mí, que eso funciona inexorablemente, sino porque se percibe de antemano, como ya inscrito en los mismos hechos que el poeta analiza con la palabra. Y le da la forma exacta no como una profecía, sino como algo que los hechos prevén, porque dicha forma coincide ni más ni menos con su propia ley oculta. La muerte es “la claridad oculta de las cosas”.
Si este es el punto de observación poético, es decir que el poeta lee más allá de las cosas, acciones, personas, significa que toda la realidad se debe colocar en una zona de frontera, como detrás de un cristal cernudiano, por medio del cual mirar desde dentro hacia fuera y al revés. Naturalmente, estando el tiempo en una postura de mando, puerta, orilla, cuerpo, materia, bulto de Aleixandre, etc., todos que vayan por la “ingens sylva” viquiana, viviendo cada uno a su manera “hacia un esbelto destino”. Que todo vaya, vuelva, esté en su sitio, que es el problema poético-esencial de un relevante poeta uruguayo de hoy como Jorge Arbeleche, en ese circo que es el mundo y terriblemente sin fuga, aunque sólo sea un astronave que no se sabe adónde nos lleva ni siquiera si en una condición de libertad. Pero el poeta está convencido de que a Dios no le interesa que entendamos sus obras y ¿qué más entonces nos queda, pues, sino el tedio o el sueño, el miedo o el horror? Con todo eso insiste con razón el poeta en afirmar “los huesos al borde del destino”. Y hasta el último hueso se ha de avanzar y resistir. También transformando hasta que más no se pueda los objetos en recuerdos, las voces sin retorno en palabras, como los juguetes sin niños que esperan en su cuarto que vuelvan los que jugaban, fantasmas que viven en la ausencia de ellos mismos, en el perfil imprevisto de un espejo, de una mirada que restituya su sombra, perdida en el silencio o en la duda. No se debieran dejar de un lado los juguetes que gozan con nuestra sorpresa. El poeta confía mucho en las cosas, quiere que ellas los acompañen, sigan siendo su felicidad de memoria en el mismo sitio, en el mismo durable sentimiento. Es el vivir hasta el último hueso, aunque la corriente intente arrastrarlo, sacarlo de su familiaridad, quitarle su “para siempre”, quebrarle su espera.
Y despacito se hace uno su muerte, pierde el contacto con las cosas, se rinde, mientras los otros, del momento no partícipes de esta lucha nuestra, reanudan tranquilos su vida. El poeta sabe y percibe todo esto, antes bien acompaña al lector –y a sí mismo– en los varios caminos por las necrópolis, por las montañas en cuyas cimas hurguen los pájaros, pero que son montañas de fósiles, sin remedio. E, insistimos, sabe muy bien el poeta todo eso, ¿cómo lo sabe? porque conoce la verdad del hombre, porque cuando se le presenta un hombre con su vida, con sus hechos el poeta va más allá del puro hecho, lo trasciende en su futuro hasta el último hueso. Porque nada es eterno, aunque lo parezca, porque por detrás está sólo lo vacío, la camisa que no volverá a tener al cuerpo que se la ponía. Es la poesía humanísima del poeta Cruz, una poesía a la misma distancia de la vida y de la muerte, no demasiado memoria ni demasiado presagio, con miedo pero también con sentido de verdad. Y con esto nos hace participar el poeta muy profundamente en sus temores, aunque él vaya diciéndonos que si queremos a esta esperanza –no recuerdo si sale esta palabra alguna vez– hay que conquistarla, a costa, ya lo hemos dicho, de mucho vivir y mucho morir hasta el último hueso. Dormir es posible y aceptable, no morir, porque para morir hay tiempo, y no es culpa del tiempo si la “muerte se salga al fin con la suya”. Y salen aquí las últimas palabras clave: “tenaces esperanzas”, aunque puedan ser imposibles. Pero sin que esto vaya contra el empeño total y de siempre: vivir la vida hasta el último hueso para no dejar vacía esa misma esperanza del hombre. Por otra parte, ha dicho el poeta italiano Ungaretti: “la morte si sconta vivendo” (digamos, “la muerte se paga viviendo”). Y nosotros estamos contigo, amigo poeta Cruz, hasta el último hueso. Y ¡gracias por todo!